El sistema privado de salud está en crisis. Lo vienen denunciando desde obras sociales y prepagas cada vez que pueden. No hay que ahondar demasiado para entender esa realidad. Lo palpa la gente cada vez que intenta conseguir un turno con un especialista o cuando ve que los servicios de internación se deterioran.
A esto se sumó, por estos días, una reforma del sistema de reintegros por medicamentos de alto costo que el Gobierno tiene con obras sociales y prepagas. Su finalidad -dicen- sería transparentar más el sistema que administra la Superintendencia de Servicios de Salud. Pero al mismo tiempo deja “fuera de cartilla” casi medio centenar de enfermedades. Las consecuencias de ese impacto aún no están claras.
Ese escenario de desgaste de los servicios privados de salud se da en un contexto: el supuesto plan que el Gobierno viene proyectando para la unificación de los sistemas público y privado. Una iniciativa que ha tenido insistentes enunciados en presentaciones por el país, pero que hasta ahora no ha revelado mayores detalles sobre su contenido.
En esta tempestad patalean potenciales náufragos, actores de la “industria de la salud”. Pero pocos suelen hacerlo con nombre y apellido. Hugo Magonza, director general del CEMIC y representante argentino en la Asociación Latinoamericana de Sistemas Privados de Salud (ALAMI) -de la que fue dos veces presidente-, acaba de volver de un encuentro de esa entidad en Colombia, donde -afirma en esta entrevista- ya está ocurriendo algo similar a lo que se proyectaría hacer en Argentina. Esto es, transformar el actual sistema sanitario en otra cosa que todavía no se sabe bien qué es.
– ¿Cómo es el plan de reforma de la salud en Colombia y qué vínculos tendría con lo que podría ocurrir en nuestro país?
– El sistema de salud colombiano, como el nuestro, también está en un proceso de crisis y cambio. Yo veo un hilo conductor. Existe un proceso de transferencia de responsabilidades del sector público al privado, lo que ha ido abultando las fuentes de financiamiento y sustentabilidad del sistema privado, y lo hacen de alguna manera inviable: te cargan responsabilidades, pero no te dan los recursos para hacerlo. Y no se le da un marco normativo adecuado para el sostenimiento a largo plazo, algo que el sistema de salud requiere indefectiblemente.
– ¿En Colombia ese cambio ya está en marcha?
– Hay un proceso de reforma impulsado por el gobierno de (Gustavo) Petro, cuya idea es hacer desparecer literalmente el modelo de las entidades del cuidado de la salud. En Colombia se llaman EPS, que administran fondos tantos públicos como privados, y que dan un servicio que para nosotros -entendemos hoy- es de muy buena calidad. Es un proyecto que se puso en marcha hace 20 años aproximadamente, con la ley 100 de Juan Luis Londoño, un economista, abogado y ministro que impulsó este proyecto e hizo que la cobertura de la población pasara de porcentajes muy bajos al actual 98 por ciento.
– ¿Hay allí entonces una intención de estatizar el sistema de salud?
– Eso es lo que luce del proyecto actual, que no lo vemos solamente en Colombia, lo vemos en Chile, con una modalidad muy parecida. Y si hacemos un paralelismo con Argentina, también hay un proceso de reforma del sistema de salud, pensando en que habría que buscar un modelo de mancomunión de fondos, y una concentración. Uno lee el documento y tiende a ser una gran enunciación de buenas intenciones. La pregunta es cómo lo van a hacer: ¿Sobre la base de las entidades que existen, o van a cambiar el modelo y van a hacer otro de financiación única, o caja única, del que los prestadores públicos y privados formen parte? Lo instrumental no está claro.
– Lo que parece haber hoy, sobre todo, es desconocimiento e incertidumbre.
– En Argentina, particularmente -esto se da casi en toda Latinoamérica- los modelos de inseguridad jurídica son muy fuertes, y para la salud son muy negativos, porque la salud se construye con planificación durante años. La instrumentación lleva décadas, y después los resultados se ven en el largo plazo. La política, en general, no tiende a mirar los temas con una estrategia de largo plazo a la salud. Tiende al corto plazo, a la elección de mañana.
– Por un lado usted habla de transferencia de responsabilidades del sector público al privado, pero por otro de una estatización del sistema. ¿Cómo conviven las dos cosas?
– El sector privado debe hacerse cargo cada vez de más cosas y con más dificultades. Y ahí empieza a jugar también una cuestión que es el ánimo de la sociedad. Cuando vos le cargás en exceso las responsabilidades al sector privado, lo que termina sucediendo es que las entidades de este tipo en general no estallan de un día para el otro. Por un lado, se van haciendo más eficientes, eso es bueno. Después se van reduciendo en cuanto a estructura, empiezan a tener dificultades con la calidad de los servicios, empiezan a aumentar los precios, y ahora como los precios son regulados nunca alcanzan a los costos. Entonces, termina pasando que la sociedad, que además paga varias veces por la salud -por impuestos, aportes y contribuciones, y del bolsillo una parte relativamente importante en Argentina- siente que por todo lo que desembolsa no recibe los servicios que debería.
– Con todas sus dificultades, el sistema de salud argentino igual parece seguir destacándose sobre el resto de la región.
– Para el que accede, es probablemente uno de los de mayor cobertura de los que yo conozco, y de mayor calidad, y también con un acceso muy superior a la media de algunos países del primer mundo, donde para hacer una cirugía de cadera a lo mejor tenés que esperar dos años. Te resuelven la urgencia, pero las cirugías no tienen esa premura. O para la atención que no tiene premura hay que esperar meses. Entonces, pregunto: ¿Por qué no tratamos de preservar lo bueno que tenemos?
– Aparecen continuamente nuevos tratamientos médicos, algunos muy costosos, que muchas veces terminan siendo cubiertos por orden judicial. ¿Qué peso tiene esa variable en esta crisis?
– Está prácticamente en nuestra preocupación de todos los días. Hoy no solamente existen factores epidemiológicos, nuevas enfermedades, o enfermedades mejor diagnosticadas precozmente, con lo que el paciente entra a un tratamiento antes con mejores resultados que mejoran la calidad de vida. Hay otros inconvenientes: tratamientos de altísimo costo, algunos con baja evidencia científica; o algunos que tienen evidencia científica, pero es una evidencia científica que te demuestra que en relación a la inversión es pobre el beneficio. En países dónde está estructurado el sistema de salud, hay agencias de evaluación de tecnología que te dicen: “Miren, este tratamiento es bueno, pero en virtud del beneficio del conjunto de la sociedad no vale la pena darlo, porque lo que aporta es muy poco”, ya que los recursos que sacás para eso los tenés que restar de otro lado.
– ¿El Estado argentino debería ser más protagonista en ese tipo de decisiones?
– El Estado, para mi gusto, no ha asumido, ha abandonado -para decirlo de alguna manera- su función como regente del sistema de salud. El Estado debería decir: “Esto se debe hacer y esto no se debe hacer”. Porque no es solamente una cuestión costo-beneficio. Hay una mirada del beneficio social, del gasto en salud, de las prioridades, que debe definirlas el Estado. Y si se define como prioridad que algo se debe incorporar en la cobertura, también se deben generar las condiciones del financiamiento para poder dar esa prestación.
– En este marco se acaba de conocer el cambio en el sistema de reintegros que el Estado da a obras sociales y prepagas. ¿Qué lectura hace de esa nueva política?
– No se incluyen algunas drogas muy caras que forman parte del estándar de cuidado actual (entre otras, ribociclib, nuevas enzalutamidas), así como todas las de más reciente aprobación para tratamientos de diversas patologías. Incorpora el concepto de módulo por patologías y determina un monto total para el tratamiento compuesto por una o varias drogas indistintamente. Los montos de reembolso previstos son generalmente muy bajos con relación al precio de adquisición directa a laboratorios. Varían entre el 5 y el 40 por ciento del valor real. Queda la duda de cuándo lo van a pagar y cómo lo van a actualizar. Todo está en periodo de reglamentación y hay mucho para aclarar.
| Fuente: www.clarin.com


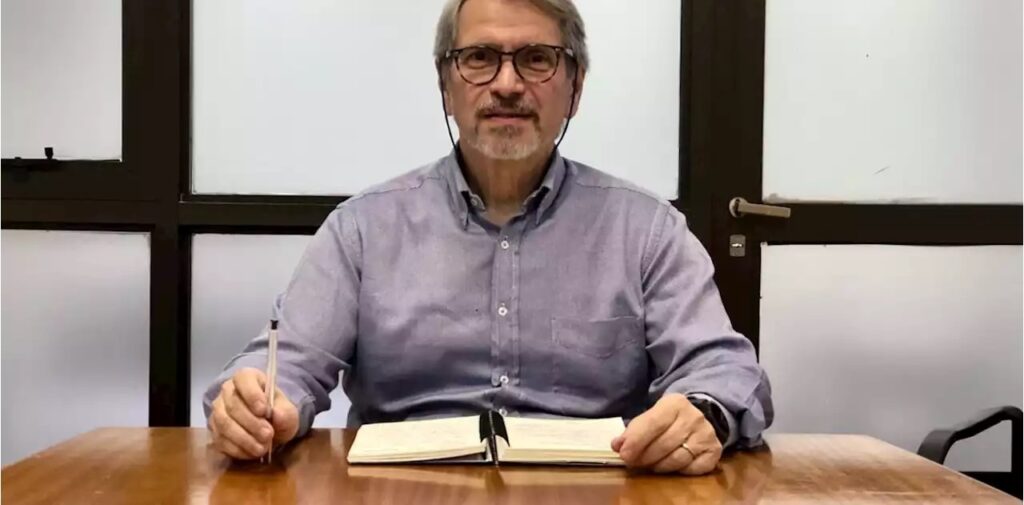


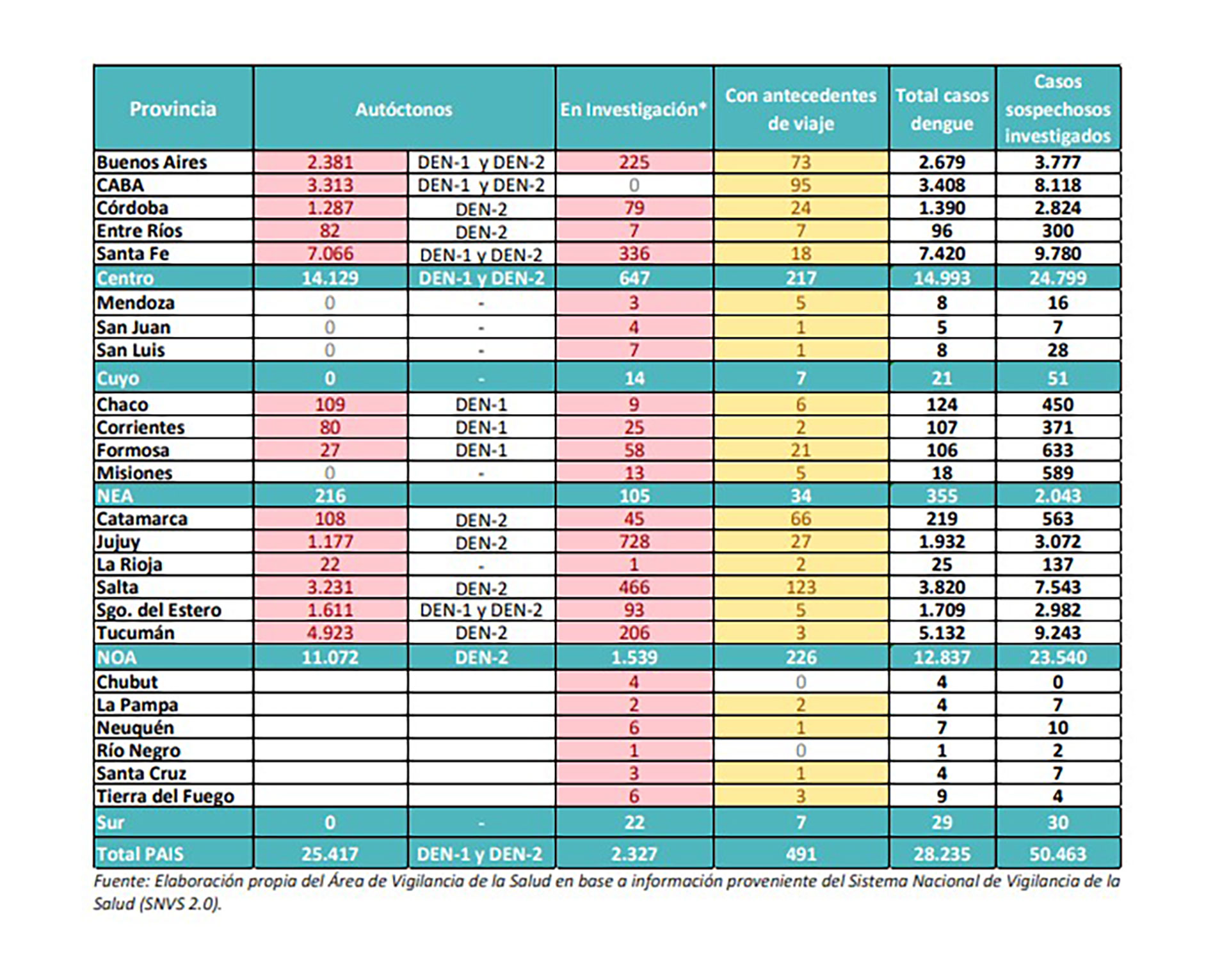

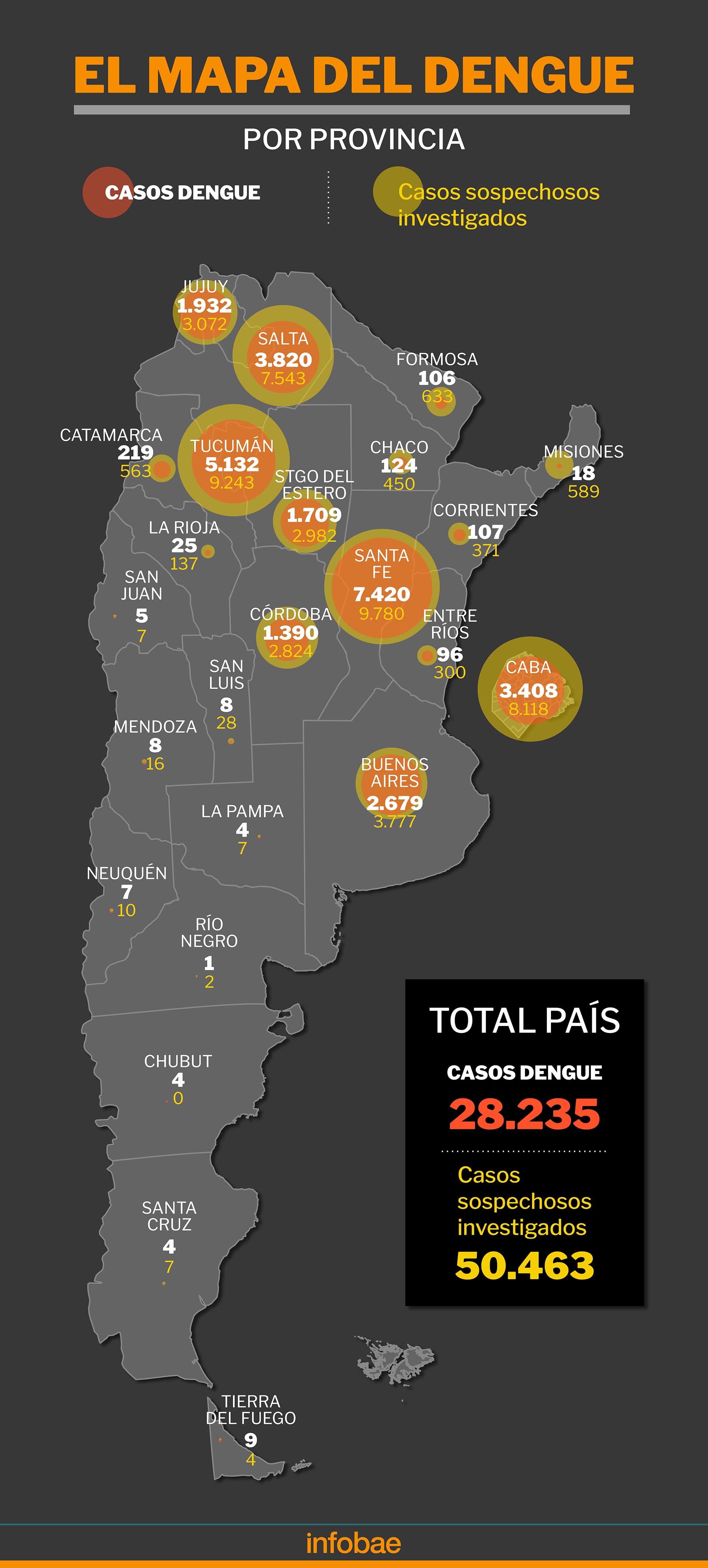
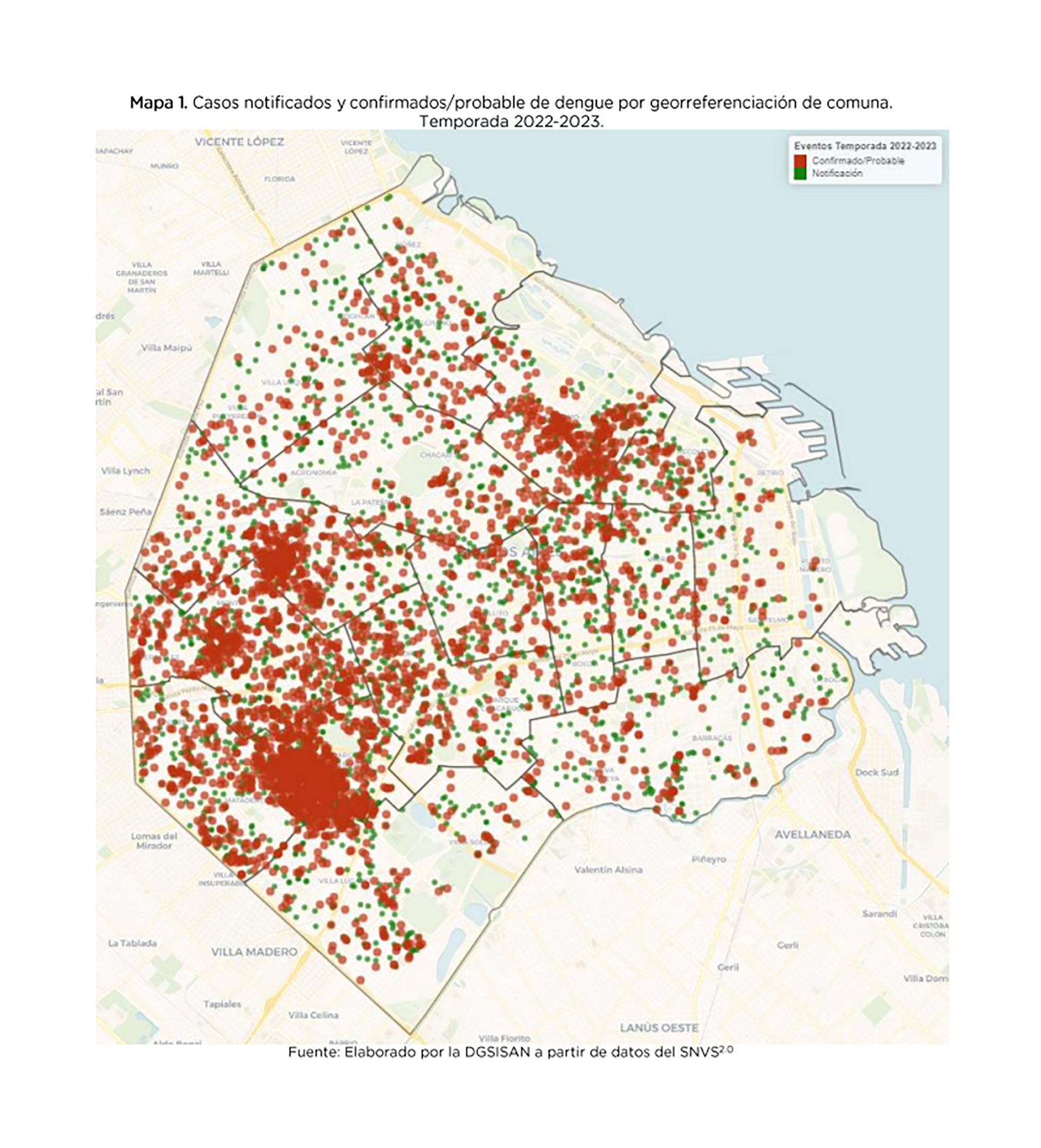

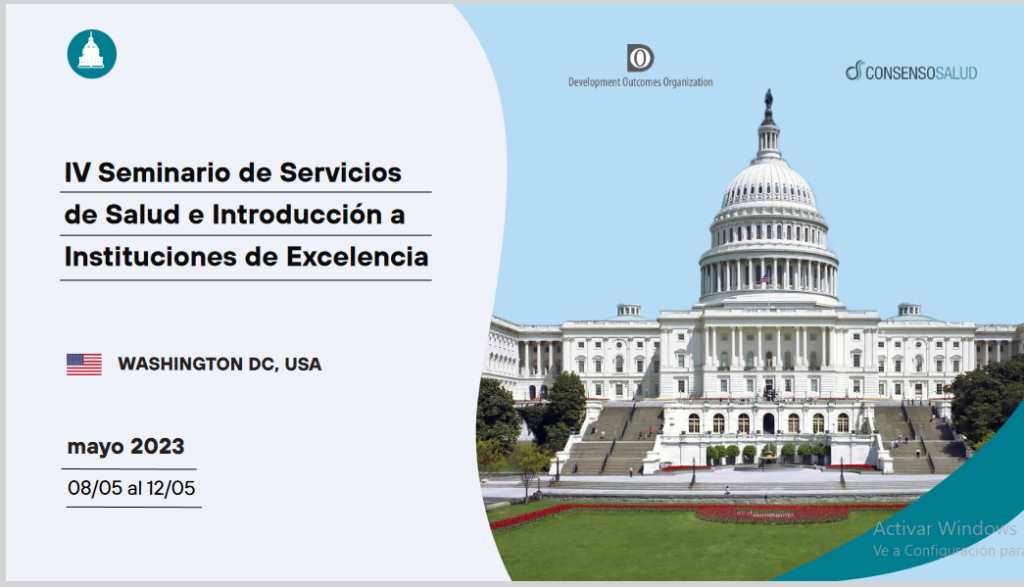
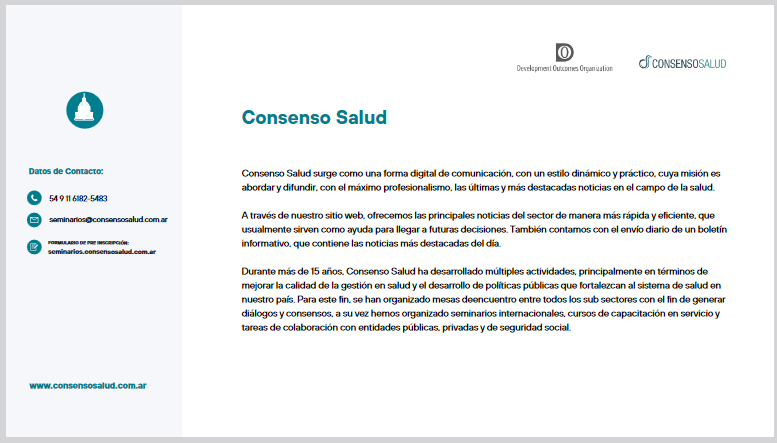
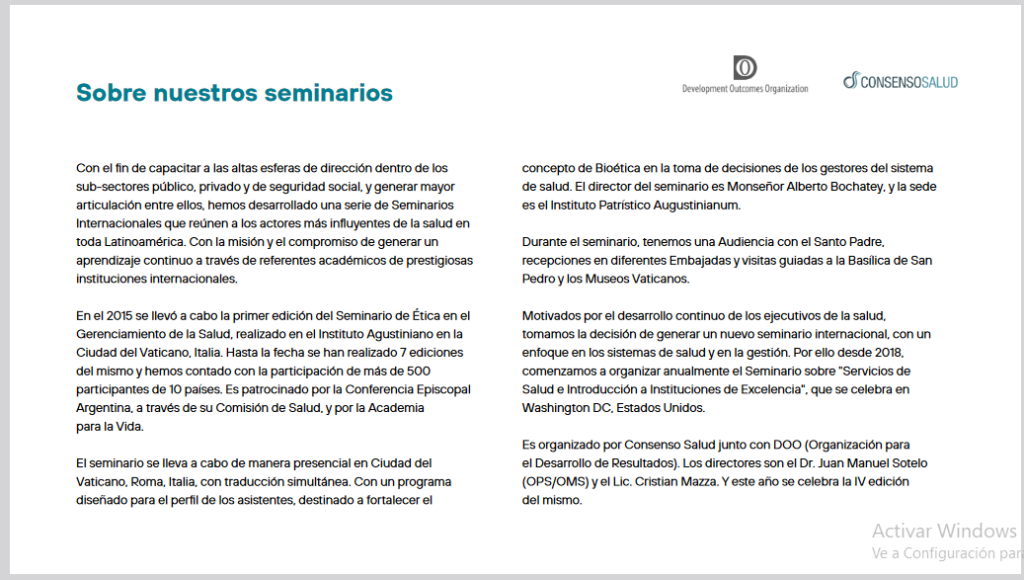
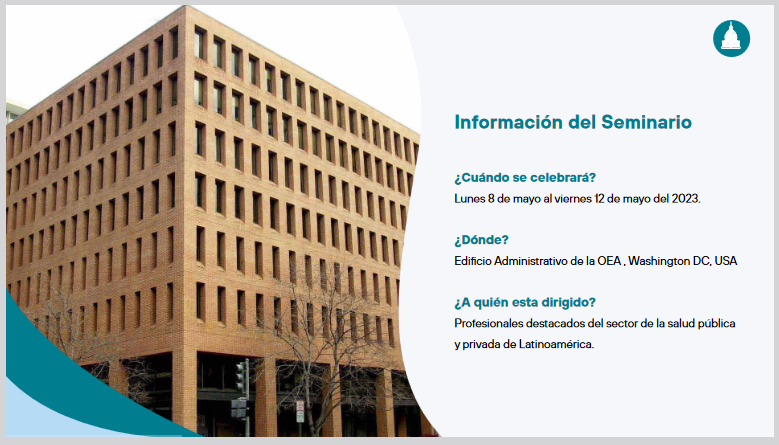
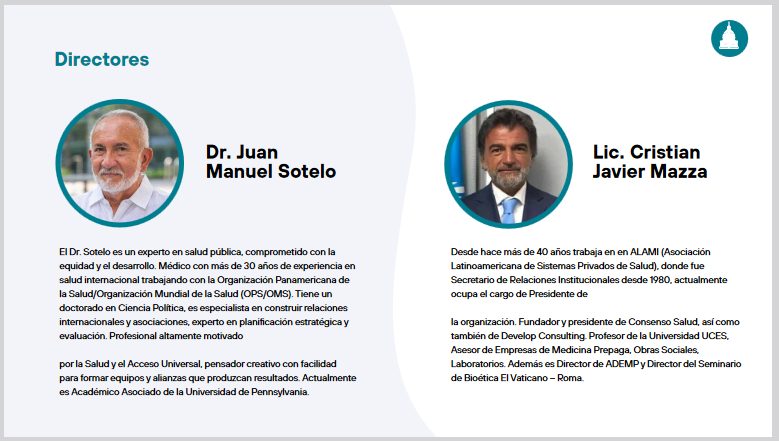
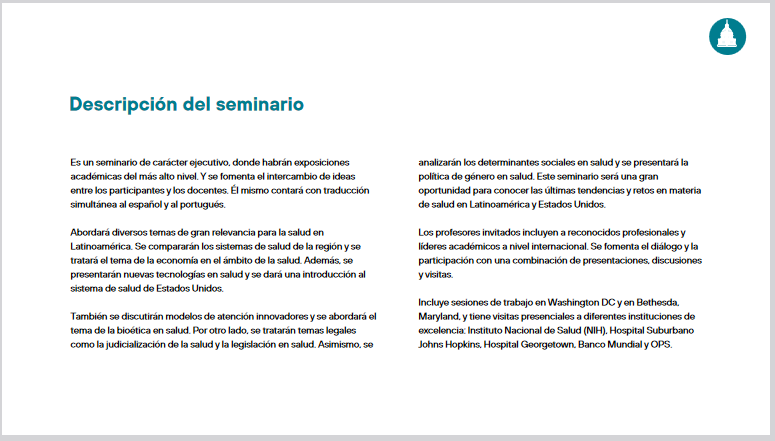
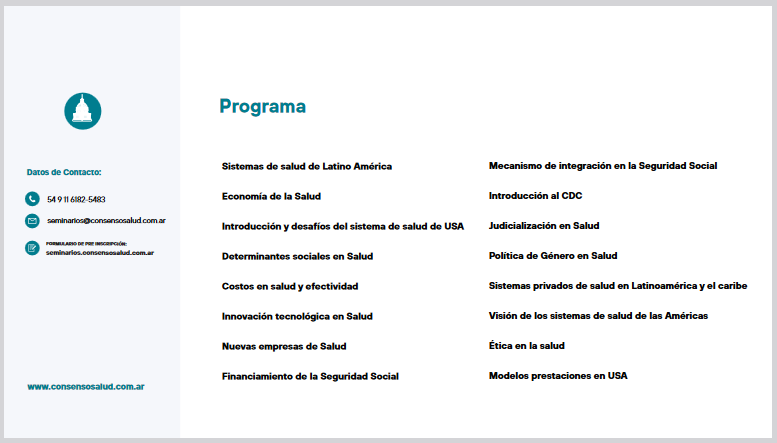







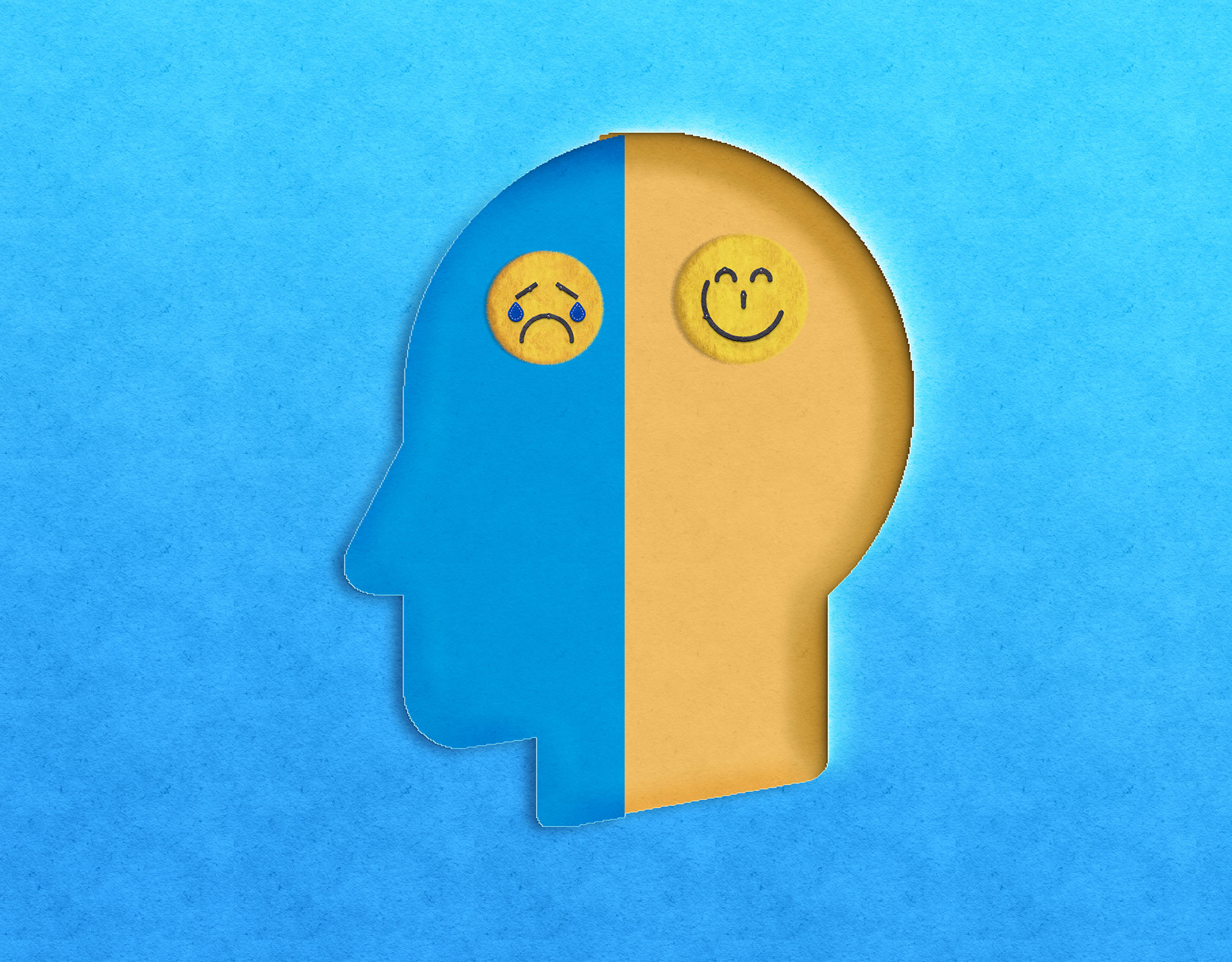
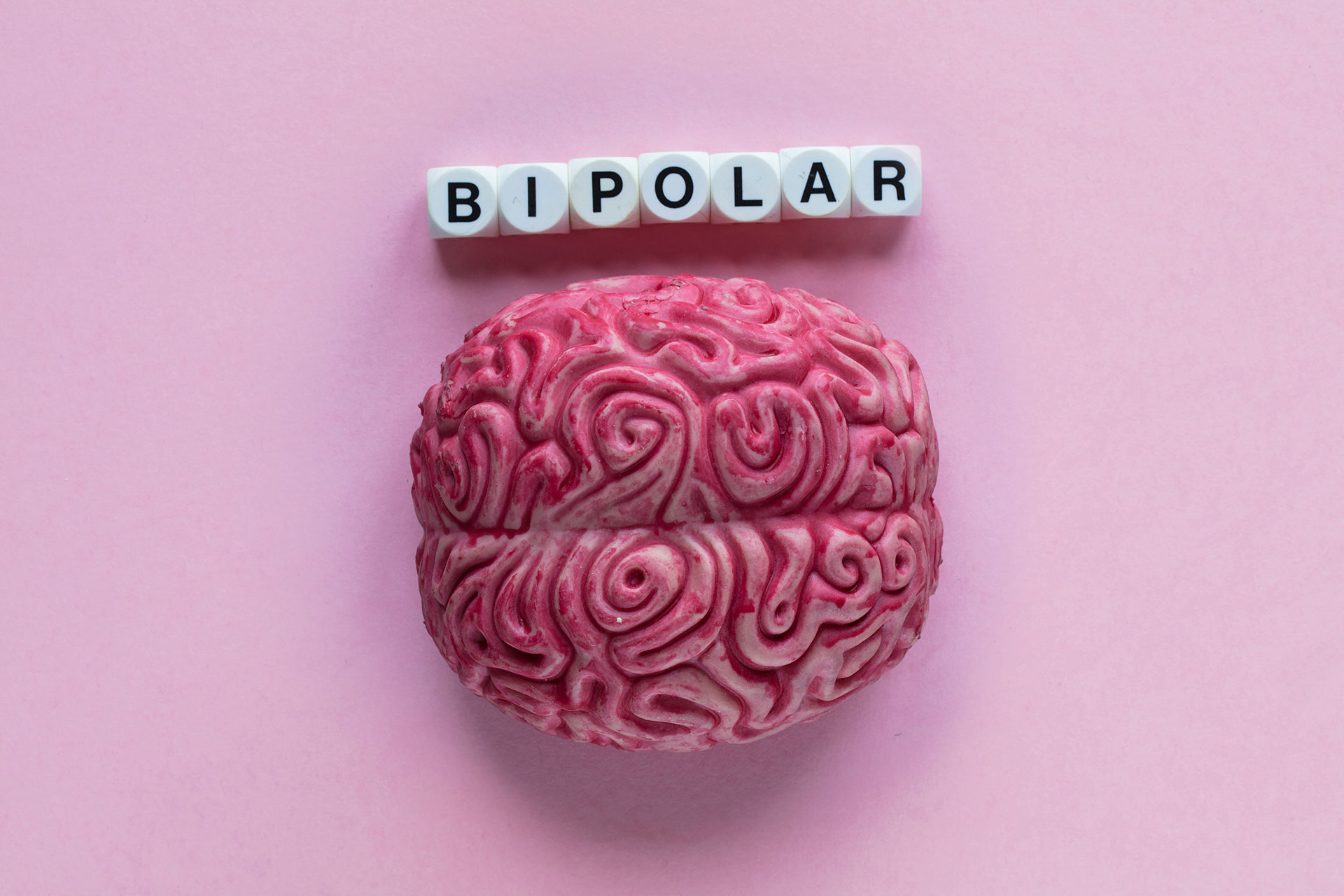
 El estigma siempre está motorizado por dos emociones básicas: el miedo y la ignorancia. (Getty Images)
El estigma siempre está motorizado por dos emociones básicas: el miedo y la ignorancia. (Getty Images)